Por Adrian R. Morales
Editor de contenido
adrian.editor@gmail.com
El asfalto guarda voces. Bajo la piel de la ciudad se lee un idioma de ruedas, «flips», marcas y cicatrices: huellas que no piden permiso y, aun así, reclaman lugar. Ese idioma tiene nombre: skateboarding. En Santo Domingo, esta disciplina dejó de verse como fenómeno marginal y pasó a convertirse en modo de vida que reescribe plazas, aceras y parques. Los skaters saltan, giran y se deslizan; trazan líneas sobre el plano urbano y enseñan a la capital a mirar sus espacios con otros ojos. Demuestran que una ciudad puede forjar su identidad turística no solo por monumentos, sabores y playas, sino por las superficies y geometrías donde se aprende a caer, a volver a ponerse en pie y a abrir nuevos caminos.
La escena local abraza patrimonio y promesa. Ricardo Blandino, veterano skater, evoca el origen del movimiento: «En 1979 se inauguró una pista pionera a iniciativa del empresario estadounidense Jim Grubbs y su esposa dominicana Lavidania Contreras; esa instalación atrajo a numerosos entusiastas, elevó el nivel técnico de los skaters locales y abrió puertas al reconocimiento internacional». Según Ricardo, esa pista se transformó en 1990 en la icónica Mundo Sobre Ruedas.

Es oportuno destacar que los riders Daniel Cuervo, Carlo Carezzano y Luis Tolentino han situado a República Dominicana en el mapa internacional del skate gracias a su paso por circuitos avalados por World Skate, Street League Skateboarding y diversas ligas profesionales de América Latina. Su trabajo formativo y social ha creado las condiciones para el relevo generacional.
En la actualidad los parques Montesinos —frente a la Zona Colonial—, el Km 10 del Mirador Sur, Cristo Park, La Nueva Barquita y San Skate (de carácter privado) constituyen nodos imprescindibles para cualquier visitante interesado en la tabla. Misael de los Santos, referente formador y fundador de una escuela local (Dominican Skate School), incorpora al inventario la geografía viva de la ciudad; para él, Montesinos tiene carácter ritual: «El que no monta en Montesinos no brilla», repite como máxima comunitaria. Esa frase sintetiza una lealtad que trasciende el truco técnico: es identidad.
Decir que el skate ha transformado el paisaje urbano sería exagerar y, al mismo tiempo, subestimar. La transformación avanza por capas: algunos arquitectos con sensibilidad de skater han insertado módulos y planos de práctica en parques nuevos; varios colectivos han recuperado espacios abandonados y los han devuelto a la ciudad como escenarios de encuentro. Sin embargo, persiste una desigualdad estructural.
Skate Park de Santo Domingo Este: ¿promesa olvidada?
Ricardo insiste en que el problema no es pasión, sino infraestructura. En terreno cercado y en espera quedó la promesa de un Skate Park profesional en el Malecón de Santo Domingo Este —que podría albergar competiciones olímpicas—, anunciada por las autoridades de Turismo durante la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, y presentada con cifras y diseño público. Para la comunidad esa obra representaba más que una instalación: simbolizaba la posibilidad de proyectar atletas, atraer visitantes y crear eventos de convocatoria regional. La demora del proyecto ha generado escepticismo y una pregunta que no rehúye del matiz político: ¿quién se responsabiliza de convertir anuncios en realidades?
Esa tensión entre impulso y desatención determina la dimensión turística del fenómeno. El turismo skater exige tres aspectos: parques con estándares internacionales, circuitos urbanos que puedan recorrerse de forma segura y una oferta de servicios asociada —alojamiento, tiendas, guías locales— que transforme la visita en experiencia. Ricardo lo expresa con claridad: «El país cuenta con sol, playas y patrimonio; el skate puede ser también la fibra que una esos activos con un producto turístico diferenciado. Es preciso que confíen en la escena dominicana». Para él, la prueba ya existe: «Algunas comunidades pequeñas mantienen actividades regulares, organizan talleres y reciben visitantes que buscan spots reales, no enclaves fabricados para un selfie de redes sociales».
Catalizador del turismo juvenil y deportivo
El mapa de oportunidades parte de la práctica social del skate. La escuela que dirige Misael trabaja con jóvenes y enseña técnicas básicas, postura, equilibrio y respeto por el entorno. Su relato exhibe dos realidades contrapuestas: la escuela funciona, atrae a quienes buscan disciplina y canaliza energía; al mismo tiempo, padece limitaciones logísticas y económicas. «Los alumnos pagan por clases y se esfuerzan en mantener sus tablas; muchos deben suplir el equipo a través de donaciones o compras en línea. El costo del skate —tablas, ruedas, accesorios— reduce el acceso y obliga a las comunidades a inventar modelos solidarios», explica. En algunos sectores existen propuestas de donación y reparación de equipos; en otros, el acceso queda condicionado al bolsillo.
La experiencia internacional ofrece lecciones útiles. Ricardo Blandino recuerda ciudades que supieron integrar skate con turismo y cultura urbana, como Los Ángeles, Barcelona o São Paulo; señala ejemplos de gestión mixta, donde gobiernos municipales, empresas y colectivos compartieron responsabilidades para diseñar y mantener parques. «Una política pública eficaz debe contemplar mantenimiento, programas formativos y eventos que atraigan público. El mantenimiento figura como asunto crucial: un Skate Park sin rutina de cuidado se degrada y pierde usuarios», señala. Las soluciones que plantea la comunidad mezclan fondos públicos, aportes privados y participación vecinal para evitar que las instalaciones terminen en abandono.

El skate es para todos
Más allá de la infraestructura, el skate funciona como práctica social promovida por colectivos que promueven el acceso. Misael y Ricardo evidencian un compromiso con la ampliación de la base social: escuelas, talleres gratuitos y proyectos dirigidos a niños, niñas y jóvenes de barrios periféricos. El colectivo Ciguapa Skate y la Dominican Skate School son ejemplos de iniciativas que buscan derribar estereotipos. Misael afirma con convicción que «el skate es para todos», expresión que, en contextos urbanos marcados por desigualdades, equivale a un gesto político. La práctica exige disciplina, respeto y comunidad; por eso ambos interlocutores insisten en impulsar programas que vinculen deporte y salud mental, formación técnica y oportunidades laborales.

La visión turística debe escalar hacia formatos concretos. Ricardo propone paquetes que combinen sesiones matutinas en parques representativos, práctica callejera guiada por locales, visitas a playas y noches en la Zona Colonial con música en vivo. «No es difícil imaginar festivales que empalmen skate con música alternativa: un torneo durante el Solofest o un jam en Isle of Light o en Bocao Fest tendrían alto impacto», apunta. La clave reside en articular eventos emblemáticos con oferta complementaria: alojamiento temático, alquiler de tablas, talleres y rutas que enseñen a visitantes dónde filmar, qué spots respetar y cómo convivir con los residentes.
La economía asociada al skate resulta modesta hoy pero con potencial de crecimiento. Ricardo (ideólogo de la exposición “Las caras del skate”) calcula una comunidad activa reducida —entre 150 y 200 skaters—, cifra que limita la atracción de patrocinadores grandes. Sin embargo, la experiencia global demuestra que, con visibilidad y patrocinio adecuado, el retorno existe. Según su visión, «marcas de ropa, calzado y aseguradoras pueden hallar audiencias jóvenes; hoteles boutique y operadores turísticos pueden diseñar paquetes que atraigan a skaters de la región». Para que esto ocurra, insisten los entrevistados, la escena debe profesionalizarse con calendario de eventos, estándares de seguridad y comunicación efectiva hacia mercados extranjeros.
Un punto crítico es la relación con el Estado. Ricardo Blandino reclama mesas de trabajo entre skaters, alcaldías y ministerios, con participación de arquitectos y expertos en diseño de parques. Misael sugiere modelos de gestión comunitaria que garanticen mantenimiento: cuotas simbólicas, voluntariado y convenio con empresas locales. Ambos recomiendan que las autoridades incluyan el skate en agendas de deporte y turismo, con programas de formación y presupuesto destinado a instalaciones y eventos.


La inclusión de mujeres en la escena merece atención particular. La presencia femenina ha crecido pero sigue sin consolidarse del todo. Programas específicos, espacios seguros y referentes visibles resultan imprescindibles. Los colectivos locales han emprendido talleres para niñas; la expansión de esas iniciativas requiere apoyo institucional y patrocinio que cubra equipos y logística.
Otra narrativa urbana para Santo Domingo
Queda el desafío de convertir promesas en hechos. Las administraciones han anunciado proyectos; algunas obras tardan, otras quedan en espera. Para la comunidad, la credibilidad depende de la capacidad pública para ejecutar y de la voluntad privada para invertir con criterio. Ricardo y Misael advierten que la mayor inversión no consiste únicamente en hormigón y módulos, sino en sostenibilidad: formación, mantenimiento, inclusión social y conexión con el tejido turístico local. Esa inversión definirá si Santo Domingo es destino o escenario de gestos aislados.
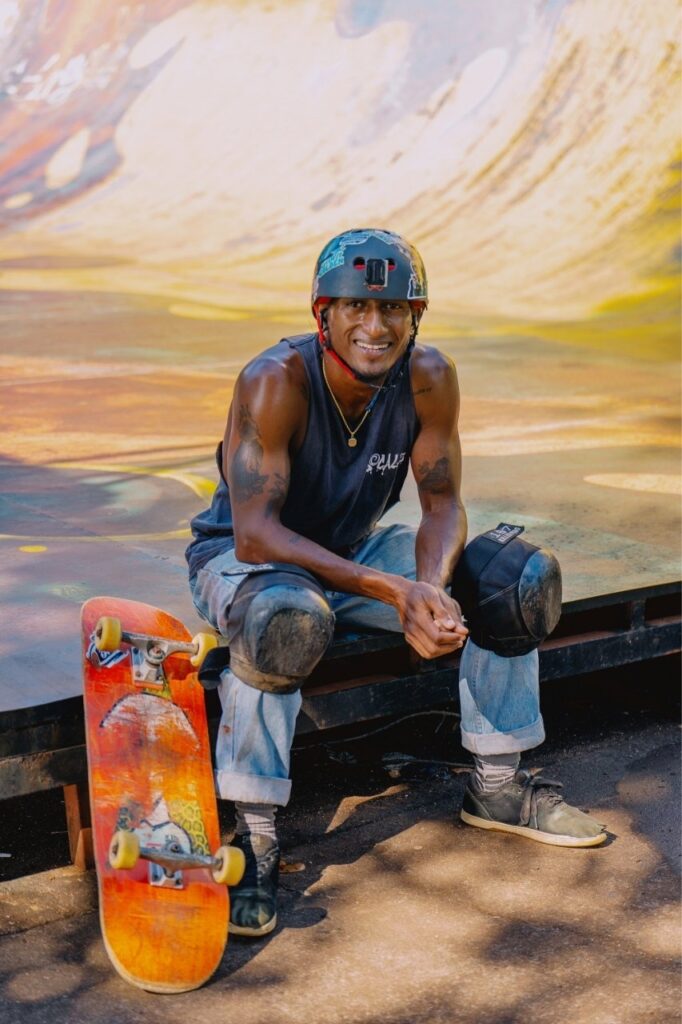
El reciente debut del skate en los Juegos Olímpicos (París 2024) renovó el interés. «Las autoridades lo saben; hay atletas dominicanos en circuitos internacionales, pero el país carece de instalaciones dignas», observa Ricardo. Ante esas expectativas, la Alcaldía anunció el proyecto Malecón Deportivo, que incluye un Skate Park menor bajo la asesoría del arquitecto y skater Mark Carrasco. Ricardo aprecia que el Estado impulse la construcción de parques de skate y valora ese avance en visibilidad institucional, aunque reconoce que «el parque no cumplirá todos los parámetros de un recinto olímpico completo».
Mientras la infraestructura espera ejecución, surgen iniciativas de base. En San Luis opera la fundación San Skate, que mantiene su pista y ofrece clases gratuitas con apoyo alemán. En el Km 10 del Mirador Sur, Dominican Skate School —liderada por Misael— brinda entrenamientos técnicos dominicales para principiantes. Ante la necesidad de integrar el skate en programas sociales y educativos, Ricardo propone convencer a padres y escuelas del valor deportivo del skate, y fomentar las donaciones de tablas así como programar talleres gratuitos. «La meta consiste en convertir el skate en una alternativa de vida sana para la juventud, en alianza con el Ministerio de Deportes y la educación física, a fin de legitimar la actividad», asegura.
El argumento económico convive con un imperativo cultural. El skate genera apropiación del espacio público, fomenta creatividad y produce narrativas urbanas que pueden convertirse en producto turístico si se manejan con sensibilidad. El visitante que llega a Santo Domingo en busca de parques y spots no demanda simulacros; busca autenticidad. La apuesta de la ciudad debe orientarse hacia ese espectro: garantizar seguridad y calidad, preservar el carácter local y abrir canales para que los skaters sean guías, educadores y anfitriones.
La tabla representa una forma de leer la ciudad: líneas, saltos y aterrizajes que enseñan a interpretar el entorno. Para que Santo Domingo compita en la red de destinos skater, la ruta obligada pasa por apoyo institucional efectivo, alianzas privadas que respeten la escena y, sobre todo, reconocimiento de la comunidad como actor central. La frase de Ricardo Blandino funciona como consigna y compromiso: «El skate en RD no va a descansar mientras nosotros continuemos rodando». Si esa voluntad encuentra marcos de acción concretos, la capital podrá sumar un nuevo atributo a su oferta: una ciudad que acoge la cultura de la tabla y que ofrece a los visitantes una experiencia urbana única, abierta y con sentido.
Fotos: cortesía de los entrevistados








